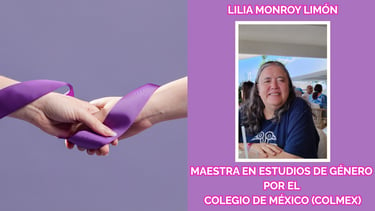La violencia de género y sus formas en América Latina
En América Latina, y en gran parte del mundo, la violencia de género sigue siendo una de las expresiones más dolorosas del sistema patriarcal. Este sistema pone a las mujeres en situaciones de desventaja frente a los hombres, reproduciendo prácticas sociales que las revictimizan y, al mismo tiempo, restan responsabilidad a quienes ejercen violencia. Así, las sanciones que enfrentan los agresores suelen ser mínimas o tardías, tanto en el ámbito social, familiar, penal como político.
NOTICIAS
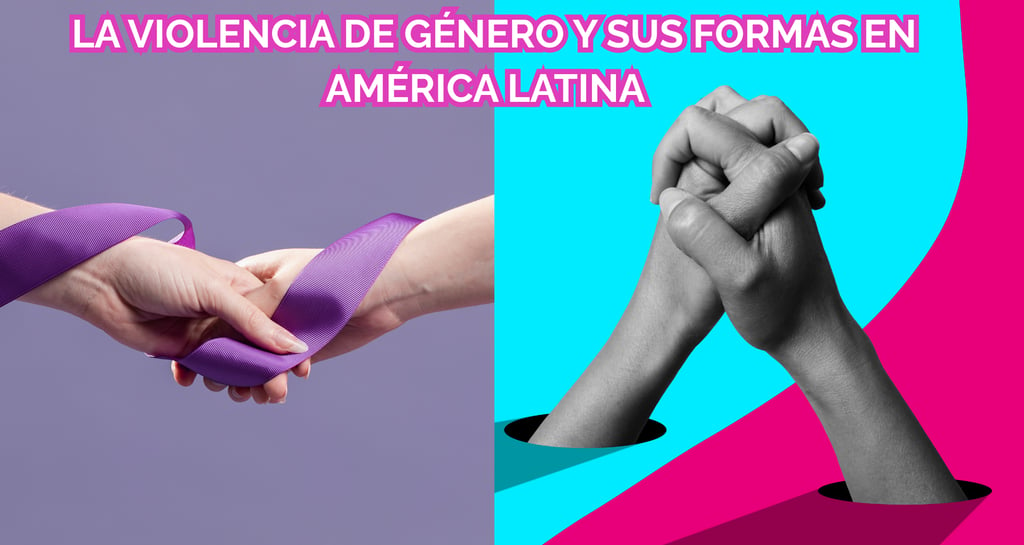
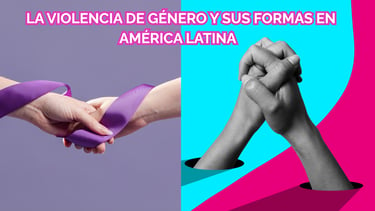
Para comprender mejor este fenómeno, en GAMIP ALC consultamos a la especialista Lilia Monroy Limón, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Estudios de Género por el Colegio de México (COLMEX), maestra en Terapia Familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF) y maestra en Consejería en Sexualidad por el Instituto de Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX). Con más de 20 años de experiencia como terapeuta, se ha especializado en género, terapia relacional, feminismo y narrativas, además de una amplia trayectoria como docente y consultora en temas de igualdad y prevención de la violencia.
¿Qué es la violencia de género?
Según Monroy Limón, la violencia de género ocurre cuando una persona con más poder busca controlar o someter a otra con menos poder. Esto sucede a través de roles, estereotipos y reglas sociales que se sostienen en el sistema patriarcal: una sociedad dominada por lo masculino, lo cis y lo binario.
Esta violencia tiene características muy claras:
Es una forma extrema de desigualdad de género apoyada en la autoridad patriarcal.
Refuerza las jerarquías de género en lo cotidiano y en las estructuras sociales.
No es un hecho aislado, sino un fenómeno que se presenta en múltiples ámbitos.
Funciona con un doble estándar: lo que hacen los hombres suele verse como legítimo, mientras que la reacción de las mujeres se considera desorden o falta de respeto.
Tipos de violencia de género más frecuentes
Según encuestas y denuncias penales, las formas de violencia de género más frecuentes son:
1. Violencia de hombres contra mujeres cisheterosexuales y/o sus hijas e hijos
Incluye maltrato psicológico, emocional, físico, sexual, económico, patrimonial, vicario (cuando se utiliza a los hijos para manipular) y llega hasta el feminicidio. Parte de la idea de que el hombre es la medida central de la vida y los demás deben estar a su servicio.
Nota aclaratoria: Cisheterosexual se refiere a personas cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer (cisgénero) y cuya orientación sexual es hacia personas del sexo opuesto (heterosexual).
2. Violencia de hombres cisheterosexuales contra la diversidad sexual
Afecta a lesbianas, gays, personas trans, no binarias, intersex, entre otras identidades. Se basa en la creencia de que lo “normal” es ser cis y binario, mientras que lo diverso es visto como enfermedad, desviación o inferioridad.
Nota aclaratoria: el binarismo se refiere a un régimen político y social donde, en sexo y género, solo existen dos posibilidades excluyentes y no puede haber una tercera. La evidencia científica es contundente: en todas las categorías de identidad no se presentan binarios, sino diversidades.
3. Violencia entre mujeres
Se da de mujeres hacia otras mujeres cisheterosexuales y hacia personas de la diversidad sexual relacionadas con lo femenino.
4. Violencia ejercida por grupos religiosos
Afecta a mujeres cis y personas de la diversidad sexual, con prácticas como las llamadas “terapias de conversión”, sin validez científica y prohibidas en varios países, pero que todavía se realizan.
¿Dónde ocurre la violencia?
Los espacios donde la violencia se presenta con más fuerza, según la especialista, son:
En las relaciones de pareja o la familia (niñez, personas con discapacidad, personas adultas mayores).
En el espacio público (calles, transporte, redes sociales).
En escuelas y trabajos (acoso y hostigamiento).
En la política (violencia política por razones de género).
En instituciones y servicios de salud (violencia obstétrica: maltrato, discriminación, falta de atención oportuna, abuso de medicación durante el embarazo, parto o puerperio).
En comunidades bajo control religioso.
En relaciones ligadas al crimen organizado.
En la trata de personas, sobre todo de niñas, niños y adolescentes.
En contextos de conflictos armados.
¿Quiénes llegan a la terapia?
Por su experiencia clínica, Monroy Limón observa que suelen buscar apoyo:
Mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que reconocen la violencia en sus vidas, pero no saben cómo detenerla o salir de ella.
Parejas y familias que consultan por problemas de comunicación o discusiones constantes, y en los que se identifican patrones de violencia.
Personas de la diversidad sexual que reproducen dinámicas violentas en pareja o familia, o llegan a terapia por los efectos de la violencia y discriminación que viven en la escuela, el trabajo o la calle.
Hombres que ejercen violencia, que llegan a terapia agobiados y buscando cambiar, especialmente cuando sus reacciones afectan a sus hijos e hijas.
Conclusión
La violencia de género no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que atraviesa las relaciones sociales, familiares y políticas en nuestra región. Como subraya la maestra Monroy Limón, reconocer sus múltiples expresiones es el primer paso para dejar de normalizarla y abrir camino a la prevención, la sanción y la construcción de vínculos más igualitarios.
Esta es la primera entrega de una serie de artículos en los que seguiremos profundizando, junto con la especialista, en distintos aspectos de la violencia de género.